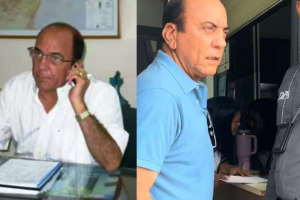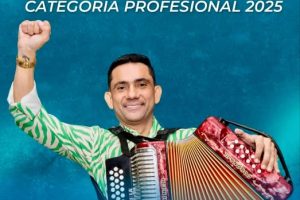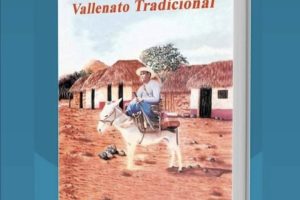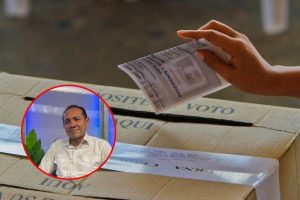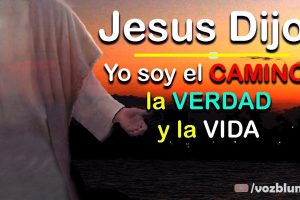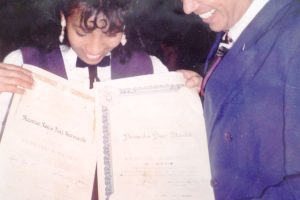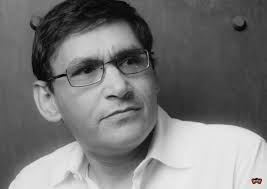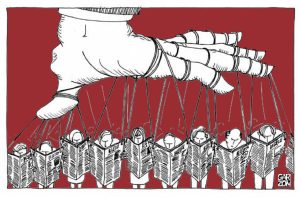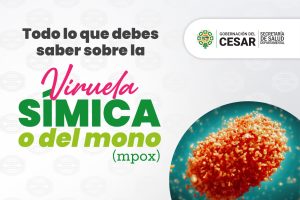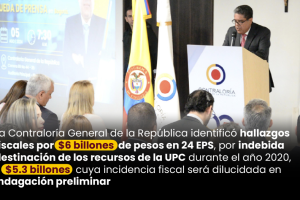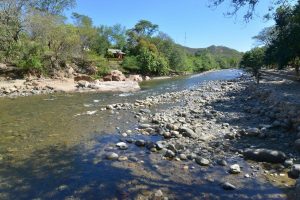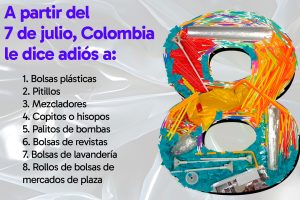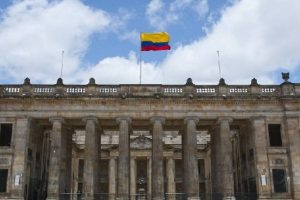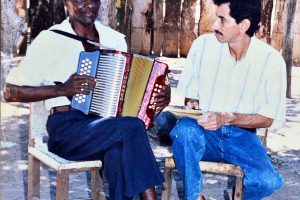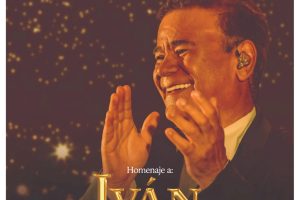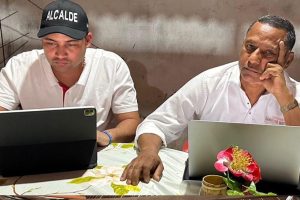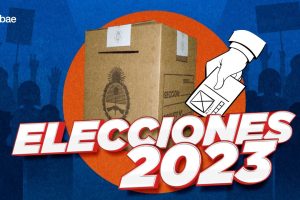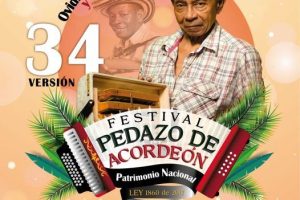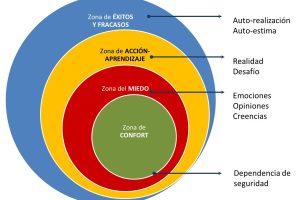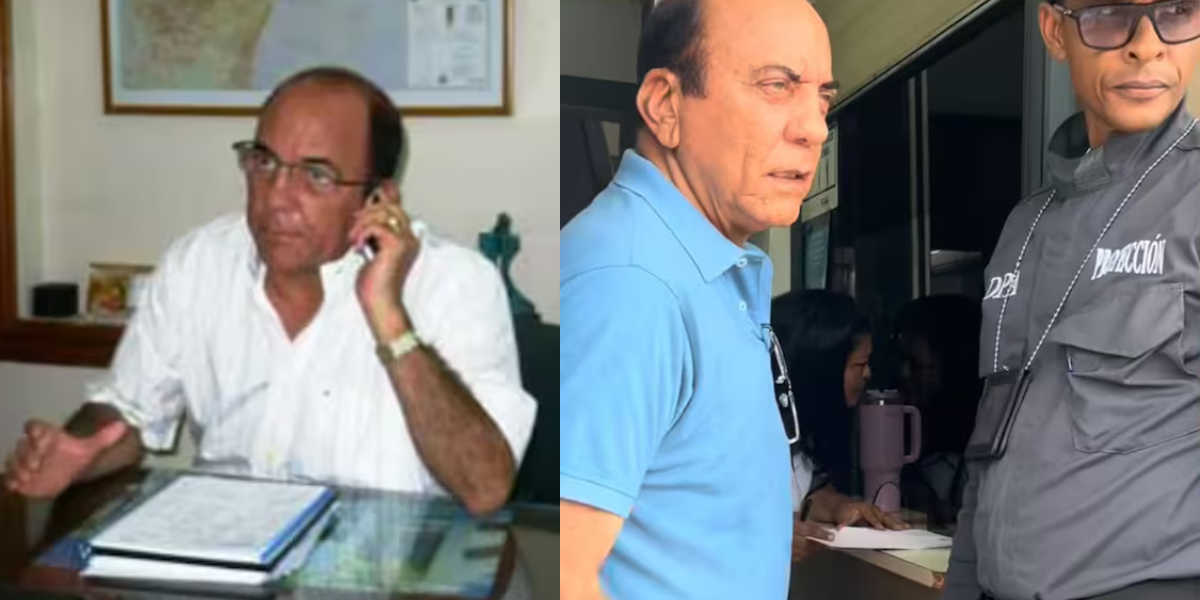Desde las indiscriminadas hasta las más crueles, fueron usadas como forma de control social o de vaciamiento del territorio, y también para simplemente provocar terror entre las comunidades.
Si bien algunas masacres ocurrieron antes, su extensión en el tiempo y en la geografía del país se dio con la agudización del conflicto armado desde mediados de los años noventa hasta los primeros años del siglo XXI. Fue parte de una estrategia de terror en paralelo con la época de mayor expansión y confrontación territorial de los grupos armados, y especialmente del paramilitarismo. Entre 1958 y 2019, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, se registraron al menos 4.237 masacres, y entre 1998 y 2002 ocurrió el mayor número. Se presentaron en el 62 %120 de los municipios del país y han cobrado la vida de 24.600 personas.
Después de la firma del Acuerdo de paz, según datos de Indepaz121, entre 2020 y 2022122 se registraron 231 masacres en el país, en las que han muerto 877 personas. La desmovilización de las FARC-EP y la ocupación de los territorios por parte de grupos pos demosvilización y disidencias de la guerrilla agravó el escenario de seguridad. Estos hechos se han concentrado en Cauca, Norte de Santander y Antioquia y en contra de campesinos y desmovilizados.
Asesinatos selectivos
La eliminación de quienes han sido considerados como «enemigos» fue el modo más extendido de hacer la guerra en Colombia. Se trata de la muerte directa, intencional, debido a la concepción del otro como un enemigo que hay que eliminar por motivos ideológicos o políticos o, simplemente, porque es un obstáculo para lograr el control del grupo armado, al considerarlo sospechoso o simpatizante del bando contrario o, en otros casos, incluso, con base en estigmas por su condición de género o por la situación de exclusión o marginación social. Las acusaciones de «guerrillero» o «sapo» antecedieron a muchos de ellos.
Un sector contra el que se cometieron muchos de estos asesinatos fue el de los líderes comunitarios o políticos, como una forma de acabar con su resistencia, forzar la colaboración o producir una parálisis colectiva. Cuando los territorios de Colombia pasaron a ser escenarios de disputa entre grupos opuestos, en donde entraban y salían en diferentes momentos, la violencia contra la población civil aumentó y los asesinatos se extendieron bajo las acusaciones de que las víctimas habían colaborado con el otro bando, eran informantes o simplemente cruzaron las fronteras de esos territorios visitando otras comunidades u otros barrios, o desplazándose para comprar o hacer gestiones o por motivos de su trabajo; todas estas fueron con frecuencia causa de esos asesinatos. En menor medida, también lo fueron formas de control interno dentro de las organizaciones armadas, como asesinatos de integrantes de los mismos grupos armados que no acataron las reglas internas, tuvieron diferencias políticas o ideológicas con el grupo o intentaron desertar, lo que habitualmente se refiere como «ajusticiamientos» en una forma abusiva.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1958 hasta 2021 se registraron 179.076 víctimas de asesinatos selectivos cometidos por grupos paramilitares, grupos guerrilleros y la fuerza pública125. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, aumentaron los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de esa organización. Según el informe de abril de 2022 de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 25 de marzo de 2022, 315 excombatientes de FARC-EP fueron asesinados y 27 desaparecidos forzosamente126. Por otra parte, Indepaz reporta que desde la firma del Acuerdo de Paz hasta marzo de 2022 han sido asesinadas 1.327 personas que ejercen el liderazgo social o la defensa de derechos humanos. Por su parte, el Programa 125 También pueden calificarse como ejecuciones extrajudiciales los asesinatos perpetrados por particulares que son instigados, consentidos expresamente o que son producto de la tolerancia manifiesta de agentes del Estado, hechos que por demás comprometen la responsabilidad del mismo Estado.
Somos Defensores asegura que las personas que ejercen el liderazgo social o la defensa de derechos humanos asesinadas desde 2017 hasta 2021 son 723127. Las diferencias en estas cifras no ocultan la grave realidad y su impacto en las comunidades afectadas y el propio proceso de paz.
De los registros existentes del CNMH sobre asesinatos selectivos, el 42 % de los asesinatos se les atribuye a grupos paramilitares, seguido de las guerrillas con 16 % y agentes del Estado con 3 %. Sin embargo, casi en cuatro de cada diez casos se desconoce la autoría (35 %), ya sea por señalar que fueron «hombres armados», veces sin distintivos, que actuaron de noche tratando de confundir su identidad, en momentos en que actuaron a la vez dos o más grupos, o por el miedo a señalar a los culpables o por falta de confianza.
Los asesinatos selectivos fueron parte de la violencia de distintos grupos armados, pero en algunas ocasiones se concentraron en cierto tipo de víctimas y territorios que se trataba de paralizar o conquistar. En algunos casos, especialmente contra organizaciones y sectores de oposición política, también formaron parte de una estrategia de exterminio. En el caso del partido político Unión Patriótica (UP), órganos judiciales en los ámbitos nacional e internacional, la JEP y la Comisión han establecido que hechos como la persecución, los atentados, los hostigamientos, las desapariciones forzadas y otros hechos de violencia desde 2017 hasta 2021.
Estas cifras deben considerarse con atención, pues los criterios del CNMH para atribuir responsabilidades se basaron, en cierta medida, en la existencia de procesos judiciales y disciplinarios, así como sentencias y fallos, lo que aumenta las cifras de paramilitarismo. En el mismo sentido, una práctica generalizada fueron los asesinatos selectivos que eran ordenados por militares y ejecutados por paramilitares, lo que en su momento la Defensoría del Pueblo caracterizó como una forma de «violencia por delegación». El Defensor del Pueblo, en 1997, señaló: «[los grupos paramilitares] se han convertido en el brazo ilegal de la fuerza pública para la que ejecutan el trabajo sucio que ella no puede hacer por su carácter de autoridad sometida al imperio de la ley. Se trata de una nueva forma de ejercer la represión ilegal sin cortapisas que algunos analistas han llamado, muy acertadamente, la violencia por delegación».
El análisis del caso de la UP muestra que se trató de un plan sistemático y generalizado de exterminio como ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que configuró un «genocidio de carácter político». Los hechos se produjeron como un intento de disminuir la incidencia del poder del partido que suponía una esperanza de cambio, en el contexto de un incipiente acuerdo de paz con las FARC-EP en 1985, limitando sus posibilidades de acción y participación democrática, atacando sus bases organizativas y eliminando sus liderazgos en cabeza de alcaldes, concejales, congresistas, senadores y hasta dos candidatos presidenciales, además de militantes y familiares. Si bien hubo violencia de las propias guerrillas, en algunos ataques contra víctimas de la UP, según la información del proyecto integrado de datos JEP-CEV-HRDAG, en el 69 % de los casos se identificó la responsabilidad paramilitar y/o militar y/o de agentes del Estado.
Los atentados al derecho a la vida son en realidad un asesinato fallido o no consumado, muchas personas quedaron heridas e incluso algunas resultaron ilesas, pero con una fuerte y larga afectación posterior. A pesar del subregistro –porque muchas veces los sobrevivientes no denunciaron–, implican también planes, disponibilidad de recursos y esfuerzos orientados a la eliminación física de las víctimas. Como en el caso de muchos asesinatos, perpetrar un atentado requiere en general conocer a la víctima y sus rutinas, acciones de inteligencia o seguimientos. Varios casos de conocidos defensores de derechos humanos, por ejemplo, algunos de ellos murieron después en nuevas acciones tras haber sobrevivido a un atentado o sufrieron atentados que los llevaron al exilio,
Desaparición forzada
La mayoría de esas personas fueron desaparecidas intencionalmente por lo que representaban para las partes en conflicto. La vinculación política o social fue uno de los motivos más determinantes que justificó esta violación. Una parte de víctimas lo fueron por ejercer liderazgos en un partido de izquierda o en un sindicato o trabajar en la defensa de los derechos humanos. Además de que, con el ocultamiento del destino y paradero de los desaparecidos, se enviaba un mensaje de terror tanto a los sectores a los que pertenecían estas víctimas como a sus familias.
«A las personas las cogían, las mataban, las amarraban, las tiraban en el río. A veces les amarraban piedras o algo pesado para que las personas se fueran a las profundidades. Otros los tiraban al río y el mensaje era “el que los coja se muere”; en principio yo sé y tengo conocimiento. Yo soy de acá del campo. Algunas personas de nuestra comunidad y, por el significado de lo que representaba la persona humana, en muchos casos se recogían en las comunidades. Pero llegó un momento en que ya nadie lo podía hacer, porque el mensaje era “el que lo coja se muere”. Y muchas personas desaparecidas, que no se consiguieron jamás, posiblemente quedaron en los más profundo del río Atrato».
La desaparición forzada de personas supone una violación del derecho a la vida que sustrae a la persona de su medio social y familiar, no se conoce qué pasó con ella, y los responsables no dan cuenta de lo sucedido, ocultan su destino, su muerte o lo que pasó. Para los familiares supone una herida abierta y el duelo permanece abierto debido a la imposibilidad de saber lo sucedido. En los casos de desapariciones forzadas donde se da la participación de agentes del Estado o de grupos con su aquiescencia, como los grupos paramilitares, al desconocimiento del destino se une el ocultamiento de la realidad o de las pruebas o la negación de información a los familiares. Otros muchos desaparecidos lo han sido tras ser reclutados, o personas secuestradas que murieron durante su cautividad, o que fueron asesinadas sobre todo por las guerrillas y de las cuales los familiares desconocen su destino La práctica de la desaparición forzada ha estado asociada en Colombia a finales de los años setenta y ochenta con la implementación del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), cuando la desaparición forzada empezó a llevarse a cabo como una práctica contrainsurgente por parte de miembros de la institucionalidad armada.
En los años noventa, los grupos paramilitares usaron esta práctica, y en la década de 2000 de forma a veces masiva. A partir de 1995 inicia un crecimiento sostenido hasta llegar a su nivel más alto en 2002, para luego descender hasta 2006 y tener un nuevo aumento en 2007.